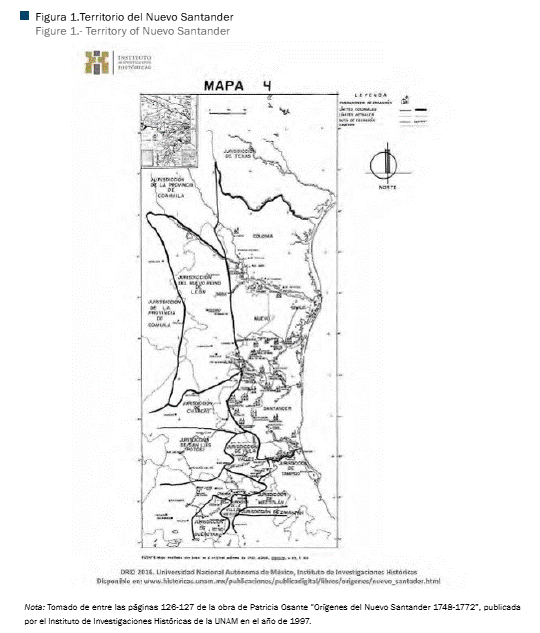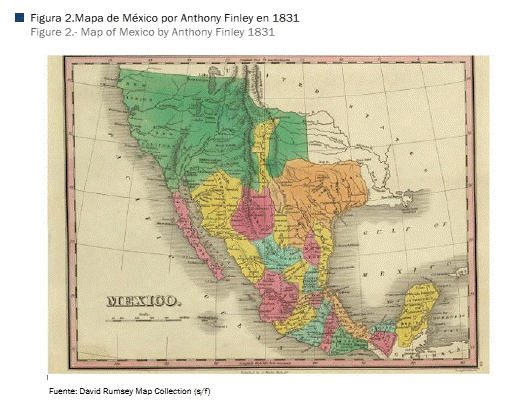El nacimiento constitucional de Tamaulipas The constitutional birth of Tamaulipas
Alejandro Etienne-Llano¹, Armando
Villanueva-Mendoza²*
Resumen
El texto obedece a los 200 años de
existencia constitucional del estado de Tamaulipas como parte de la federación
mexicana, partiendo del interés que mostraron los Estados Unidos de América,
desde su conformación, en su ánimo expansionista y los avatares del reino de
España para conservar la integridad territorial de su colonia la Nueva España.
También se analiza la evolución de la Provincia de Nuevo Santander y el logro
de su conformación como una de las diecisiete entidades federativas al
nacimiento de México, para concluir con la pérdida de una gran parte del
territorio tamaulipeco a través del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que fijó los
límites de la Unión Americana en el río Bravo y no en el río Nueces, que era el
límite entre Tamaulipas y Texas desde la época colonial, en una negociación en la que no
se consideró la soberanía tamaulipeca.
Palabras clave: Nuevo Santander, Tamaulipas, Texas, Constitución.
Abstract
This text reflects the 200 years of
constitutional existence of the state of Tamaulipas as part of the Mexican
federation, beginning with the interest shown
by the United States of America, since its formation, in its expansionist spirit and the vicissitudes
of the Kingdom of Spain to preserve the territorial integrity of its colony,
New Spain. It also analyzes
the evolution of the Province of Nuevo Santander and its
achievement as one of the seventeen federative entities at the birth of Mexico.
It concludes with the loss of a large part of Tamaulipas territory through the
Treaty of Guadalupe Hidalgo, which set the boundaries of the American Union at the Rio Grande and not at
the Nueces River, which had been the boundary between
Tamaulipas and Texas
since the colonial era. This
negotiation did not consider Tamaulipas sovereignty.
Keywords: Nuevo Santander, Tamaulipas, Texas, Constitution.
*Correspondencia: AVillanueva@mail.scjn.gob.mx
Fecha de
recepción: 8 de abril del 2025 / Fecha de aceptación: 12 de mayo del 2025 /
Fecha de publicación: 30 de junio del 2025
Universidad La Salle Victoria¹, Casa de la Cultura Jurídica²
Introducción
A
doscientos años de la conformación de Tamaulipas como estado de la federación
mexicana, el objetivo del presente trabajo de investigación es determinar cómo
es que esta zona del territorio mexicano, conocida al consumarse la
independencia nacional como Provincias Internas de Oriente, en unión de los
territorios de los hoy estados mexicanos de Nuevo León y Coahuila, y el hoy
norteamericano Texas, alcanzó a separarse de su grupo provincial para convertirse constitucionalmente en uno de los estados
del país considerados como
iniciales en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de
1824. También, cómo es que, a la postre, ya como estado libre y soberano de la nación
mexicana, perdió la parte
norte de su área territorial,
comprendida entre el río Grande o Bravo y el río Nueces, que, desde los orígenes
de la colonia del Nuevo Santander, parte
de la Nueva España, le correspondía, siendo el último cauce referido
entonces límite con la también colonial
provincia de Texas.
En el desarrollo de la investigación
se utilizan los métodos histórico y lógico deductivo-inductivo; así como
técnicas de investigación mixtas con el uso de instrumentos directos e
indirectos.
La intención territorial de la
Unión Americana sobre la colonia española La Nueva
España, en parte de su extenso territorio, había alcanzado un gran desarrollo principalmente impulsado por la minería; sin embargo, la zona norte del mismo, alejada de la capital de
la colonia y de las ciudades donde se tomaban
las decisiones o resolvían los problemas legales,
estaba en amplias zonas deshabitada, incluso avanzada la época colonial
a inicios del siglo XIX. Mientras tanto, las otras colonias
inglesas, transformadas tras su independencia en los Estados Unidos de América,
impulsaron su expansionismo con la compra del territorio de Luisiana a Francia; ello hizo que los
españoles procuraran poblar
la zona limítrofe con la nueva nación, que era
Texas, estableciendo misiones y presidios (Vázquez y Meyer, 1995, p. 39).
En ese ánimo de expansión la
Unión Americana, en febrero de 1821,
había suscrito con España un tratado sobre límites territoriales históricamente
conocido
como “Transcontinental de la Florida” o “Adams-Onís”, en atención a sus
gestores. Dicha convención implicó la cesión española del territorio de las
Floridas a los Estados Unidos de América
y el reconocimiento por éstos del territorio texano
como propiedad hispana,
entonces parte del aún existente virreinato de la Nueva España.
Para los españoles era importante la unidad territorial de la colonia, lo que
implicaba en conservar el territorio texano, sin importar mantener el domino
sobre el de las Floridas, el que consideraban perdido, primero por las acciones
derivadas de la lucha inglesa contra los americanos en 1812-1814 y posteriormente por las
acciones invasivas de los
norteamericanos bajo la presidencia de Andrew
Jackson entre 1815 y 1818. Sin embargo, Texas
era un valladar para el ánimo expansionista,
pese a que ya se habían
presentado brotes de insurrección contra
el virreinato en 1813 y expediciones coloniales de franceses y
norteamericanos en 1818 y 1820 (Mateos, 2023, p. 69). La intención francesa la refiere Patricia Osante (1997)
en su obra “Orígenes del Nuevo Santander 1748-1772”, del Instituto de
Investigaciones Históricas UNAM al narrar el encuentro a 160 leguas de
Monterrey de lo siguiente:
… un fuerte pequeño de madera y otras seis casillas bien débiles, de
palizada y lodo y los techos de cuero de cíbola, 200 libros en lengua francesa,
algunas alhajas de poco valor y tres esqueletos; uno de ellos era el de una mujer. Ya de
tornaviaje de la Bahía del Espíritu Santo, donde sólo encontrarían los restos de algún navío
tal vez extraviado, los
expedicionarios lograron aprehender a dos franceses más que vivían con el grupo de indios tejas que habitaban "a seis o siete jornadas" del Nuevo Reino de León. (p. 97)
De esa
forma, Luisiana, ya como parte de los Estados Unidos de América, se convirtió en el límite
de éstos con la Nueva
España. Cabe señalar, que el referido territorio
originalmente francés en América había sido recuperado por Francia en 1800
mediante la suscripción con España del Tratado
de San Ildefonso, a través del cual, ésta conservaba el dominio de los
territorios de las Floridas occidental y oriental y reconocía el de Francia
sobre la Luisiana, sin incluir el de Texas,
como a la postre lo pretendieran los
próceres
norteamericanos Madison y Jefferson. Ya sin dudas sobre la posesión francesa,
en 1803 Napoleón Bonaparte la vendió a los Estados Unidos de América, quienes
mantuvieron su intención sobre Texas hasta la firma, con España, del ya
referido Tratado Adams-Onís, el 22
de febrero de 1819, por el que los españoles, a cambio del territorio de las
Floridas, conservaron el de Texas, estableciendo como límites de esta provincia
española con la Unión Americana el río Sabina (Arguello y Figueroa, 1982, pp.
17-21). En su texto se reconoció la frontera de la Nueva España con los Estados
Unidos de América con lo que terminó
la intención de estos últimos, cuando menos temporalmente, respecto del territorio de Texas como parte de la compra hecha a Francia al adquirir
el territorio de Luisiana (Vázquez y Meyer, 1995, p. 40).
Ya definido el
territorio del virreinato, la estrategia española de conservación fue la colonización de Texas, a fin de consolidar su dominio. Es así, que la Nueva España y
posteriormente la naciente nación mexicana permitieron que los colonos texanos,
en su mayoría procedentes de la Unión Americana, siguieran observando sus
costumbres, ente ellas mantener sus esclavos, realizar el juicio por jurados,
conservar su lengua inglesa y religión diversa a la católica (Cárdenas, 2023,
p. 54).
La intención de colonizar el territorio de Texas a través de la permisión de pobladores de origen extranjero motivaría, ya alcanzada la independencia
de México, el surgimiento de movimientos separatistas, como el caso de la
República del Río Grande que incluía el territorio norte de las Tamaulipas,
comprendido entre el río Bravo y el río Nueces, o el de la República de
Fredonia declarada en Nacogdoches, Texas en 1826, por Haden Edwards (Vázquez y
Meyer, 1995, p. 42).
Así las cosas, es que el
territorio de Texas, comprendido entre el río Sabina y el río Nueces, fue la entidad
limítrofe al norte,
primero de la provincia
del Nuevo Santander y luego del estado federado mexicano de las Tamaulipas.
La Provincia de Nuevo Santander
El
territorio del norte de las Tamaulipas,
comprendido ente los ríos Grande o Bravo y Nueces, se había mantenido
deshabitado durante la colonia. En el dominaban tribus nómadas. Así, Alejandro
Prieto, al referirse a dicha zona, alude a la obra de Fray Vicente de Santa
María denominada “Relación Histórica de la Colonia de Nuevo Santander y Costa
del Seno Mexicano” indicando:
… que en las llanadas
dilatadísimas que se extienden al norte del Río Bravo hasta la raya de la provincia de Tejas, eran innumerables las tribus salvajes que vagaban en el año de 1745, y
que entre éstas se distinguían los llamados comanches y apaches, por ser las
más numerosas, guerreras y temidas… (Prieto, 1975, p. 116).
Es así como
resultaba necesario colonizar esa basta zona por lo que, posterior a la
fundación de Reynosa el 14 de marzo de 1749, José de Escandón instruyó al
capitán Basterra, comandante de un grupo de colonos salidos del Nuevo Reino de
León, que se dirigieran a la boca del río Nueces en el camino a la Bahía
del Espíritu Santo, Texas, “a fundar una población en la orilla izquierda del río de las
Nueces, y cerca de una laguna de agua dulce…” (Prieto, 1975, p. 155). Al
no lograr el cometido, por las penurias causadas ante la lejanía de la
civilización, regresaron y Escandón los pertrechó y los envió hacia la costa y el 3 de septiembre de 1750 fundaron la Villa de Soto la Marina
(Prieto, 1975, p. 168).
Sin embargo, se
mantuvo presente la intención de España sobre la colonización del territorio noreste
de la colonia, pues pese a la celebración de tratados internacionales no olvidaban
las incursiones francesas a finales del siglo XVIII en el territorio texano ni
el expansionismo norteamericano, riesgo mayor
al que representaban los hasta entonces irreductibles aborígenes de la llamada Costa del Seno Mexicano
(Osante, 1997, p. 97).
A continuación, se presenta un mapa de lo que durante las postrimerías
del virreinato comprendía el territorio de la entonces conocida como colonia
del Nuevo Santander (Figura 1)
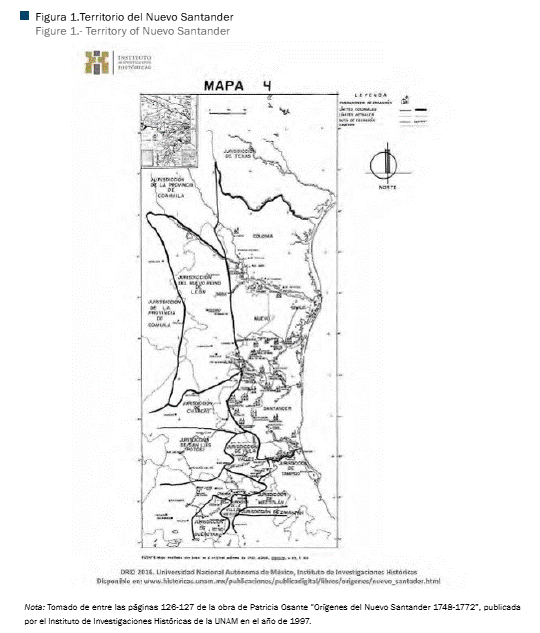
.
José
de Escandón, como encargado de la colonización territorial del Nuevo Santander, después de haber
fundado diversas poblaciones en la parte sur del río Bravo, mantuvo la
intención de poblar ese vasto territorio en sus límites con Texas. Ante tal situación, aprovechó la petición
de Tomás Sánchez de establecerse con un grupo de colonos traídos
del Nuevo Reino de León en
la margen izquierda del río Bravo, pero enviándolo a hacerlo, en la zona del
río Nueces. Realizada la expedición, regresó sin éxito ante las inconveniencias
del lugar inspeccionado, por lo que el doctor José Vázquez Borrego, encargado
por Escandón de la administración de la zona norte del Nuevo Santander, le
autorizó su petición inicial de fundar, en la margen izquierda del Bravo, una población y así surgió
Laredo el 15 de mayo de 1755 (Prieto, 1975, p. 188).
La entrevista realizada por Don José Tienda de Cuervo,
juez inspector del Seno Mexicano
nombrado por el virrey Marqués de las Amarillas, en la Hacienda de Dolores,
situada a en la margen norte del río Grande, a José Vázquez Borrego,
capitán del lugar
nombrado por José de Escandón, el veinte de julio de
mil setecientos cincuenta y siete, es transcrita en la obra de fray Vicente
Santa María en la que se precisa:
… José de Escandón estaba poblando la Colonia, le noticié de este mi
pueblo para que lo adjudicara a su jurisdicción, como lo hizo por lo muy
importante que era esta dicha poblazón para el enlace de esta Colonia con
Presidio de la Bahía de la Provincia de Texas, por ser este el paso del camino…
Desde esta poblazón
hasta el Presidio
que hoy se nombra
Santa Dorotea, hay sesenta leguas… Por lo que mira a las tierras que hay
despobladas entre el Río Grande y la Bahía, digo: que éstas son muchas y según
noticias que tengo de las hasta ahora vistas, son muy primorosas y proveídas de
aguas… En cuanto a los caminos que hay para
la Provincia de Texas desde
esta Hacienda, digo: que está fundada
en el mismo que en derechura sale de la Canoa para el rumbo del Norte y llega hasta la Bahía y San
Antonio de Béjar. Que son las dos más inmediatas poblazones… (Santa María, 1929
pp. 438-440).
Del acta
levantada a mediados del año 1757 se desprende la inexistencia de civilización
en el amplio territorio comprendido entre los ríos Bravo y Nueces, área
perteneciente entonces a la Provincia del Nuevo Santander, esto es, entre las poblaciones situadas en las márgenes del Bravo,
como lo fue Laredo y la provincia de Texas, allende el río Nueces.
El abandono de
los territorios del norte del Seno Mexicano, limítrofes con la provincia de
Texas se mantuvo hasta el momento del inicio del movimiento de independencia de
México, lo que hizo a las poblaciones norteñas ser proclives a
incursiones de los comanches, tribus
dominantes de la región,
a más de ataques por éstos a los transeúntes del camino de Laredo
a la Bahía del Espíritu Santo, población después conocida como Goliad
(Zorrilla, 2008, p. 52).
Las transcripciones de Santa María
en su obra “Estado General
de las Fundaciones Hechas por
D. José de Escandón en la Colonia del Nuevo Santander Costa del Seno Mexicano” son definitivas para asegurar la falta de colonización del territorio norte del
Nuevo Santander. De ellas, deriva que entre la población de la colonia conocida
como Laredo hasta el territorio de Texas no había ninguna otra hasta llegar al
presidio conocido como Santa Dorotea, a cincuenta leguas aproximadamente ya en el territorio
de la vecina provincia, y el quince
leguas más allá presidio de San Antonio
de Béjar (Santa María, 1929, p. 447).
Iniciado el
movimiento independentista de México, José Bernardo Gutiérrez de Lara domina la
población de San Antonio de Béjar y
declara la independencia de Texas,
no con intención separatista sino como paso inicial de la de México (Vázquez y
Meyer, 1995, p. 28).
Entre tanto, en
Europa, ya invadida España por Napoleón Bonaparte en 1808, los españoles que se
negaban a reconocer el mando francés se replegaron hacia el sur de la península
estableciéndose en la región de Andalucía. Ante
la presión de los invasores, se
trasladaron a la península de Cádiz, con el fin de aprovechar su situación
geográfica para la defensa. Allí,
convocaron a un Congreso Constituyente en el que participarían no sólo
representantes
ibéricos, sino de las colonias de ultramar, con la intención de generar un régimen constitucional para acabar con el absolutismo dominante hasta entonces en la mayoría de las naciones europeas,
a más de continuar su lucha contra el imperio francés a fin de expulsarlos de
su territorio. Ya en 1810, la Nueva España, como otras colonias, había iniciado
la lucha por su independencia, lo que hacía también urgente un nuevo modelo de
gobierno. Así, con representación novohispana, se promulgó la Constitución de
Cádiz en el día de San José, 19 de marzo de 1812.
En esta Constitución, que rigió en la
Nueva España, se estableció que las provincias debían contar con una diputación provincial como autoridad de representación popular, la que
promovería la prosperidad de sus habitantes. Tal disposición fue aprovechada
por los habitantes de la provincia de Nuevo Santander para postular su
creación, con independencia de la que se pretendía elegir en las Provincias
Internas de Oriente. El texto constitucional precisó, en su artículo 325, lo
siguiente: “Art. 325. En cada provincia habrá una diputación llamada
provincial, para promover su prosperidad, presidida por un jefe superior.”
(Nevado, s/f).
La disposición constitucional gaditana en cita sentó las bases para lo que en
México sería, a la postre,
la soberanía popular
y su futura estructura federal (Estrada, 2024, p. 90). Y así
fue, pues en las elecciones para conformar las primeras diputaciones provinciales en 1813 fueron los criollos
o simpatizantes de sus
opiniones regionalistas los electos para integrarlas (Aguilar, 2000, p. 155).
Al finalizar la Colonia, el noreste del territorio estaba organizado como
provincia de provincias, pues la zona conocida como Provincias Internas de
Oriente comprendía las provincias de Coahuila, Texas,
Nuevo Reino de León
y Nuevo Santander (Domínguez, 2017, p. 1027).
Alcanzada la independencia, en el interior del territorio mexicano las
oligarquías se enfrentaron con el fin de lograr el control del poder. En esa
intención, era importante obtener la capitalidad de sus regiones para sus
pueblos. Así sucedió en las Provincias Internas
de Oriente, donde se
enfrentaron Saltillo
y Monterrey. Tamaulipas, que manifestó desde un inicio
su deseo por separarse de las Provincias Internas de Oriente,
mantuvo el mismo conflicto, pero localmente entre las oligarquías de las poblaciones de Aguayo y San
Carlos.
El origen de
las diputaciones provinciales en la Constitución de Cádiz obedece, para
algunos, en la intención del sacerdote Miguel Ramos Arizpe, quien, aunque de Coahuila, conocía el Nuevo Santander
donde se había desempeñado como párroco de algunas de sus poblaciones. En su
intervención como diputado expuso los problemas que aquejaban a las provincias
de ultramar logrando que las Cortes gaditanas consideraran una diputación provincial
a las Provincias que él representaba, con capital en Monterrey. La integración inicial
de ésta fue con base al número
de habitantes, por lo que Coahuila, el Nuevo Reino
de León y Nuevo Santander contaron con dos
diputados, mientras Texas solamente uno (Herrera, 2003, p. 418).
También, consumada la independencia el 27 de septiembre de 1821, se convocó al primer Congreso
Constituyente, el que se encontraba obligado a conformar la nación con base en
lo dispuesto en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba; sin embargo, ante
su indecisión el país nació como Imperio, y su libertador Iturbide como su
emperador.
Después del fallido Imperio Mexicano, el 16 de mayo de 1823,
reestablecido el primer Congreso Constituyente mexicano y previo a su disolución para que entrara
en funciones el segundo Congreso Constituyente
ya no ligado a lo acordado en el Plan de Iguala
y en los Tratados de Córdoba,
emitió el Plan de la Constitución Mexicana, en el que precisaba la adopción de
un gobierno republicano, representativo, popular y federal en el que existiese
división del poder público (Quiñones, 2024, p. 57).
La intención de la oligarquía de Nuevo Santander por conformarse como una provincia independiente y no ser
parte de las hasta entonces Provincias Unidas de Oriente, fue encabezada por el
sacerdote José Antonio Gutiérrez de Lara,
el que con carácter de diputado representaba a la entidad
en el primer Congreso Constituyente desde febrero de 1822 y gestionó
ante el entonces
emperador
Iturbide el que Nuevo Santander contara con una diputación provincial. En
acatamiento a ello, previo a su disolución, el primer Congreso Constituyente
mexicano, el 14 de octubre de 1822 otorgó el derecho de establecer una
Diputación Provincial diferente a las de las Provincias Unidas de Oriente
(Zorrilla, 2008, p. 14).
Es así como las diputaciones provinciales surgidas con la Constitución de
Cádiz de 1812 y concluidas al conformarse los Congresos
Constituyentes de los Estados tuvieron en el México independiente gran
importancia en el arraigo del regionalismo mexicano, que fue lo que en algunos
lugares impulsó la intención separatista, concluida al asumirse el régimen federal,
que permitía a las entidades
federadas conservar gran autonomía. En el caso de Nuevo Santander, su
Diputación Provincial existió como tal del 9 de abril de 1823 al 29 de enero de
1824, periodo en el que transformó su denominación a la de Diputación del
Estado Libre de las Tamaulipas, que estuvo activa hasta la instalación del Primer Congreso
Constituyente del Estado
de Tamaulipas el 7
de julio de 1824 (Zorrilla, 1980, pp. 14-16).
La simpatía por el federalismo en la Provincia de las Tamaulipas se había manifestado
al ser sometida, según Rocha (2007, p. 1024), a un referéndum popular en el año
de 1823, cuyo resultado generó el cambio de nombre a Estado y a brindarse, en
ejercicio de su autonomía, su organización política.
Los ánimos de independencia de las oligarquías del Nuevo Santander
impidieron que Ramos Arizpe logrará
su pretendida unión de las otras cuatro importantes Provincias Internas de Oriente. Similar
intención presentó Nuevo León, pero a éste se le mantuvo
unido a Coahuila y Texas como Estado Interno
de Oriente, bajo amenaza de considerarlo territorio con mando desde la capital
del país. Tal advertencia se concretaría con las Californias, Colima y Santa Fe
de Nuevo México, por lo que a los neoleoneses no les quedó más que aceptar
dicha integración, la que se mantuvo brevemente hasta la firma de la Constitución
de 1824, en la que lograron se les considerara como estado de la Federación.
(Estrada, 2024, p. 90).
Es así como la intención de decidir sus
asuntos en la localidad, aunada a su regionalismo, impulsó a los
novosantanderinos de la época a separarse de las coloniales Provincias Internas
de Oriente y a gestionar el reconocimiento como estado libre y soberano de la
naciente Federación mexicana, con lo que concretó su origen constitucional.
El Constituyente de 1824 y su pensamiento federalista
La caída del Imperio
de Agustín de Iturbide obligó a repensar
la conformación de la nación. El nuevo dilema se presentó
en cuanto al régimen a seguir:
¿federalismo o centralismo? Los liderazgos regionales pugnaron por
conservar su fortaleza política con el interés
de que las decisiones de su zona se tomaran en ella y no en la Ciudad
de México o en lugares donde su influencia no alcanzara. Por tal razón, en
busca de una gran autonomía para sus provincias, promovieron el establecimiento de un régimen federal
para el naciente país. Así se explica el surgimiento de proyectos
constitucionales como el de Severo Maldonado en la Guadalajara de 1822,
denominado Contrato de Asociación para la República de los
Estados Unidos de Anáhuac
o el denominado Pacto Federal de Anáhuac de Prisciliano Sánchez de 1823; ambos, pugnaban por un sistema
federal como forma adecuada para gobernar un territorio tan grande o de limitar
la injerencia del gobierno central en asuntos locales (Macías, 2007,
p.436).
Uno de los
argumentos hechos valer por los centralistas y que han perdurado hasta nuestros
días es que los simpatizantes del federalismo se encontraban deslumbrados por la Unión
Americana, cuyo origen
como nación había sido
diverso al mexicano (González, 1995, p. 27); esto es los Estados Unidos de
América eran 13 países que, alcanzada su independencia, se unieron como nación para garantizarla, mientras
que México era un solo país
con un vasto territorio que no había que dividir por el riesgo de que se
fragmentara en múltiples naciones.
Sin embargo,
la convulsión generada en todo el territorio, primero por la lucha
independentista y después
por el seguimiento del Plan de Casa Mata
para derrocar
al Imperio, motivó
que en las provincias surgieran élites militares
ligadas a los económicamente poderosos
de las zonas, las que aprovecharon
el momento para consolidar la autonomía brindada por la Constitución de Cádiz,
la que mantuvo su vigencia hasta la creación de la Constitución mexicana, y de
la que hasta entonces habían gozado; sin embargo, el gobierno del país, establecido en la Ciudad de México, pensó que se pretendía
la secesión, lo que le hizo combatir a los poderíos locales (Soberanes,
2013, p. 183).
Al conformarse
el segundo Congreso constituyente mexicano, la admiración de sus integrantes ante el éxito alcanzado por los Estados
Unidos de América en tan poco tiempo, en cuanto a su estabilidad
económica y política y la fortaleza de las libertades individuales, les hizo, a
la mayoría, desear copiar su sistema federal
y olvidar por completo el origen constitucional de la nación mexicana que
unos años antes había creado un documento constitucional basado en los principios enarbolados por la revolución francesa, conocido como Constitución de Apatzingán de 1814 (Macías, 1973, p. 174).
Otra de las
causas esgrimidas por la historia para olvidar el origen constitucional de México fijado
por la Constitución de Apatzingán, es que ésta seguía un régimen centralista al
establecer un gobierno similar al virreinal, mientras que la Constitución de Cádiz de 1812, al establecer las diputaciones
provinciales, privilegiaba un amplio margen
decisorio de los gobiernos locales, que en 1824 era lo que el país requería para mantenerse unido (Macías 1973, pp. 177-178). De tal manera que el
Constituyente seguiría las pautas de las dos constituciones: la norteamericana
y la gaditana.
Y mientras
el Congreso debatía
entre el federalismo y el centralismo, la Diputación provincial de Jalisco inició los pronunciamientos en contra de este último que ejercía de hecho el
gobierno del país, pese a no estar constituido formalmente. Postuló la
necesidad de conformar una nación con estados libres y soberanos pero unidos en una federación. Tal posición fue el impulso inicial en pos del federalismo y
fue seguida por muchas de las diputaciones provinciales creadas con sustento
en la Constitución de Cádiz.
Así, las
provincias
se transformaron en estados libres y soberanos, incluso antes de crear la
federación mexicana (Barragán, 1983, pp. XLVI-XVIII).
Así fue como,
en Monterrey, el general Felipe de la Garza expidió el 8 de junio de 1823 la Proclama
de las Provincias Internas de Oriente, que en su disposición primera precisó:
Que estas provincias adoptan y se declaran por la forma de gobierno de república federada,
componiendo, uno, o más estados libres, independientes y soberanos, según
acuerden entre sí las mismas provincias, que será o serán
parte de los demás que compongan la gran nación
mexicana, conforme a la constitución federativa que se forme… (Barragán, 1983,
pp. LXVI-LXVIII).
Varias fueron las diputaciones provinciales que pugnaron por el sistema
federal como Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas,
Guanajuato, Puebla, Oaxaca
y Yucatán, incluso
Texas, todas impulsadas por el deseo natural
de fortalecer la incipiente autonomía lograda con la aplicación
de la primera Constitución española, pese a la inconformidad del entonces
gobierno general del país (González, 1995, p. 22).
Así las
cosas, la lucha congresional del segundo constituyente se dio entre dos bandos:
los federalistas y los centralistas; lo que, si bien motivó el retraso en la
expedición del documento nacional, también hizo que las provincias fueran
postulando su independencia. Ante
ello, para evitar que la nación se fragmentara,
se ideó el firmar de inmediato un documento previo a la
Constitución que fue el Acta
Constitutiva de la Federación Mexicana, en la que se reconocía gran autonomía a las entidades federadas, lo que calmó los ánimos separatistas.
La parte
relativa a los estados que conformarían la Federación, contenida en el artículo
séptimo del Proyecto de Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, se discutió a partir del 20 de diciembre de 1823. Así, el
29 de enero, dos días antes de que se expidiese el documento definitivo, la
provincia de Nuevo Santander se le consideró como Estado de las Tamaulipas y se acordó que las provincias de Nuevo León,
Coahuila y Texas se quedaran integradas como Estado Interno
de Oriente.
Así surgió la
nación mexicana con 17 estados y dos territorios, quedando al momento sin
solución el caso del a la postre Estado de Chipas (Soberanes, 2013, p. 85).
Concretada al
promulgarse la referida Acta, el 31 de enero de 1824, previo a la Constitución,
que lo fue hasta el 4 de octubre del mismo año, la nación siguió un sistema
federal, integrada por estados libres y soberanos, con gran autonomía en sus
regímenes interiores, cuestión que permitió mantener unido su vasto territorio.
El
reconocimiento de Tamaulipas como estado federado y la pérdida de parte de su territorio.
Como se ha indicado, la Constitución de Cádiz fue aprobada en 1812, y en su texto
consideró el crear Diputaciones Provinciales mediante representaciones
locales en todo el territorio español. Pese a ello,
no fue sino entre los años de 1822 y 1823, que las Provincias
Internas de Oriente de la Nueva España lograron su conformación (Benson, 2012,
p. 290).
En el septentrión, como se conocía
a la zona noreste del territorio de la
Nueva España, los ayuntamientos eran
muy pocos y estaban dominados por las élites de cada pueblo, las que en
la posibilidad de incorporar a su organización local instituciones consideradas
por la Constitución de Cádiz, como lo fue la diputación provincial, vieron el aumento de su poder en la zona.
Ello implicó que internamente surgieran disputas por lograr la capitalidad del
territorio para el establecimiento de los nuevos poderes gubernamentales; tal situación, fomentó el regionalismo y el convencimiento de
la lucha por la autonomía local, generando la fragmentación del territorio para después lograr el pacto nacional de unión entre
las oligarquías representadas en las diputaciones de cada territorio que
integraron el segundo Congreso constituyente (Domínguez, 2017, p. 1068).
En la
conformación de la Federación mexicana, Tamaulipas
consiguió evadir su integración al Estado Interno de Oriente. Para la época,
según se precisó, la Provincia de Nuevo Santander contaba ya con diputación, la
que, con seguridad, estaba
influenciada por las familias poderosas
de la región,
que
preferían contar con un gobierno local e independiente que someterse a un
gobierno con sede en Monterrey o Saltillo. Es así como, durante las discusiones del proyecto de Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, dos días
antes de su aprobación definitiva, el 29 de enero de 1824, fue considerada como
entidad independiente bajo el nombre de Estado de las Tamaulipas, lográndose
ello con el tenaz apoyo de los miembros de la diputación Michoacana (González,
1978, pp. 61-62).
Cabe señalar
que, dentro del segundo Congreso,
se había establecido una Comisión para elaborar
las bases que servirían para la Constitución de la naciente nación,
la que el 16 de mayo de 1823 emitió
el Plan de la Constitución Política de la Nación
Mexicana, que en su disposición primera la consideraba como una sociedad o conjunto
de ciudadanos de todas las provincias del Anáhuac o Nueva España y que su
soberanía era ejercida por la nación, la que
adoptaba un gobierno
republicano, representativo y federal (De la Torre y
García 1976, pp. 102-104).
Es de resaltar
la admisión de la Comisión del constituyente respecto del sistema político
federal, particularmente su literal declaración:
un federalismo en que cada provincia sea verdadero Estado,
o cuerpo político
independiente, es institución que no nos conviene en las actuales circunstancias. El interés mismo
de los pueblos exige que no
se lleve a su último término el federalismo: su mismo bien demanda que se
modere. (De la Torre y García, 1976, p 105).
Ramos Arizpe, que logró su designación como diputado en el segundo
Congreso constituyente mexicano
por la provincia de Coahuila, perteneciente a las entonces
Provincias Internas de Oriente, encabezó
la comisión redactora del proyecto de acta inicial de
la nueva nación. Cabe referir que Don Miguel había sido influenciado en su
pensamiento federalista por Stephen Austin, quien incluso había formulado
por la representación de Texas un proyecto
de organización constitucional de corte federal (De la Torre y García,
1976, p. 109).
De esa forma, el 20 de noviembre de 1823 se presentó, por la Comisión encabezada por Ramos Arizpe,
el Proyecto de Acta Constitutiva de la Nación Mexicana, la que en su artículo 7º
precisó:
Los estados de la federación son por ahora los siguientes: el de las
Chiapas; el de Guanajuato; el interno del occidente, compuesto
de las provincias de Sonora, Sinaloa
y ambas Californias, el interno del norte,
compuesto de las provincias de Chihuahua, Durango
y Nuevo México; el interno de oriente
compuesto por las provincias de Coahuila, Nuevo león, los Texas y Nuevo
Santander; el de México; el de Michoacán; el de Oaxaca; el de Puebla
de los Ángeles con Tlaxcala;
el de Querétaro; el de San Luis Potosí; el de Tabasco; el de Veracruz; el de Jalisco: el de Yucatán y el de
los Zacatecas. (Barragán, 1983, p. 94).
Las discusiones
sobre las provincias que se convertirían en Estados fueron muchas. Así, el 20
de enero de 1824 Tlaxcala logró escindirse de Puebla y nueve días después Tabasco
y Nuevo Santander lograron ser reconocidas como entidades independientes, hecho que no lograron
otras que también lo pretendían, como es el caso de Nuevo León, Coahuila y Texas que quedaron, según se refirió con
antelación, integradas como un solo estado denominado Estado Interno de Oriente
(Benson, 2012, p. 294).
En el caso de los Estados
Unidos Mexicanos, si bien se siguió el exitoso
sistema federal semejante al de la Unión Americana, su conformación no partía de las mismas
bases, pues mientras
los norteamericanos, al librarse del yugo de Inglaterra, habían conformado trece naciones
diversas que se unían a
través del pacto federal para defenderse de una probable reconquista inglesa,
México alcanzaba su independencia como un territorio único que se dividía, bajo
la presión de las diputaciones provinciales, para mantener su integridad
territorial y acallar los movimientos separatistas surgidos en la época.
Es así como existe
una doble interpretación del nombre del Pacto de la
Unión: Constitución Política
de los Estados Unidos; pues mientras en la Unión Americana debe entenderse como Estados libres
y soberanos que alcanzada
su independencia se unen bajo objetivos comunes, en el caso de México, a
través
del documento fundacional se divide el territorio independizado, se constituyen
los Estados de la Federación y se determina su unión.
Ante ello, una vez nacido
constitucionalmente el Estado de las Tamaulipas, se determinó que su territorio
sería el de la provincia del Nuevo Santander, lo que fue reiterado por el texto
de la Constitución de 1824; sin embargo, la zona norte de su territorio se mantuvo
despoblada en su gran extensión, dominada por salvajes y bandoleros.
Pero el
federalismo no fue permanente y las constituciones locales expedidas en acatamiento a la Constitución federal de 1824
dejaron de tener vigencia el
23 de octubre de 1835, al expedirse la ley fundamento de una nueva
Constitución, la centralista compuesta de siete leyes constitucionales
expedidas entre los años de 1835 y 1836 (Vázquez y Meyer, 1995, p 45).
A continuación, se
expone el mapa realizado por Anthony Finley en el
año de 1831 (Imagen 2), pocos años después de alcanzada la independencia
mexicana y conformada la nación, en el que claramente se distingue el territorio
del estado federado de las Tamaulipas.
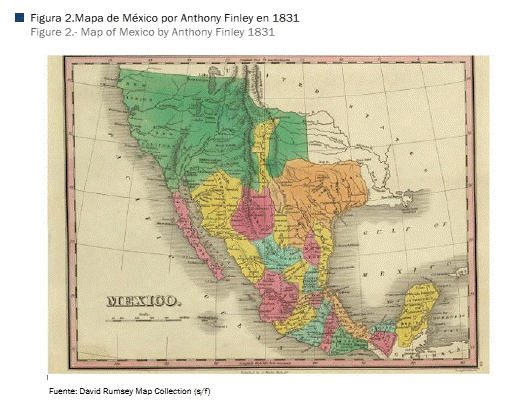
En la actual estructura territorial tamaulipeca juega un papel importante
la independencia de Texas, pues parte del inicial territorio de Tamaulipas pasó a formar parte del aludido estado de
la Unión Americana al perder la
guerra que México sostuvo con los Estados Unidos de América entre los años de
1846 y 1848.
Es de
referir que la prohibición de la esclavitud en la recién creada nación fue
detonante en las inconformidades texanas; si bien, los nuevos estados mexicanos
al expedir sus constituciones pretendieron suprimirla, lo hicieron de forma
variada, ya que algunos prohibieron el introducir nuevos esclavos, otros fijaron la prohibición a cierto tiempo,
otras dispusieron que
quienes
nacieran en su territorio serían libres, entre ellos Tamaulipas, omitiendo
declararse abiertamente en contra, con lo que avalaban una situación existente
al momento, sobre todo en los territorios cercanos a la Unión Americana (Maus,
2024, pp. 125-127).
Las intenciones separatistas de Texas fueron alimentadas por diversos factores: la lejanía respecto
al centro de decisiones, acentuada
por el traslado de la capital del Estado de Coahuila y Texas de Monclova a Saltillo, la anarquía
administrativa del territorio y las características de sus colonos,
cuyas costumbres diferían notablemente de las novohispanas. A ello
se sumaron la política de asentamiento impulsada por Stephen Austin, quien
pobló las peligrosas llanuras texanas
con colonos anglosajones, y las normas liberales de colonización promulgadas el 18 de agosto de 1824 (Villarreal, 2021, p. 26). Todo ello, motivó la convocatoria a
una convención en San Felipe, capital inicial
de la colonia fundada por Austin, la cual se reunió en noviembre de 1832
sin incluir representación mexicana.
Entre las
peticiones acordadas para el gobierno de México estuvo el que Texas se separara
del Estado de Coahuila, unión
que mandataba el texto
constitucional de 1824, en
el que, al separar
a Nuevo León para considerarlo como estado de la
Federación, se mantuvo unido el territorio restante del considerado en el Acta Constitutiva como Estado Interno
de Oriente, pero con
la denominación de Estado de Coahuila y Texas. En enero de 1833 una segunda
convención, también reunida en San Felipe, emitió la Constitución del estado de
Texas y comisionó a Austin para presentar su intención a las autoridades
mexicanas (Zorrilla, 1980, p. 28).
El profesor
Raúl García (1997) menciona, al tratar el tema de la independencia de Texas, una nota periodística publicada en el número 49 del
tomo II del periódico Atalaya, con fecha del 17 de octubre de 1835, la
cual revela las intenciones de los colonos extranjeros de dominar el territorio
texano:
Tenemos el sentimiento de anunciar a nuestros lectores que un puñado de
facciosos de los colonos de Texas, se
han apoderado el día 10 del corriente
de la Villa de Goliad,
llamada antes Bahía del Espíritu
Santo. Esperamos que el Sr. comandante General D. Martín
Perfecto de Cos, que hacía cinco días que había marchado de aquel punto para
Béjar, había dictado providencias para contener el avance de los malvados que,
faltando a la buena fe de sus protestas, y a la consideración que les dispensó
la nación mexicana que al recibirlos en su territorio han correspondido de una
manera indigna. (p. 200)
El cambio
del régimen nacional,
de federalista a centralista, sirvió como justificación para que los
colonos texanos promovieran su independencia. Tras una encarnizada lucha
armada, y con el apoyo de la milicia estadounidense, los texanos lograron
derrotar a las fuerzas mexicanas. El presidente Antonio López de Santa Anna fue
hecho prisionero y, posteriormente, se reconoció la independencia de Texas
mediante los Tratados de Velasco,
firmados el 14 de mayo de 1836 con
el presidente interino de la República de Texas,
David G. Burnet. Estos tratados fueron dos: uno público y otro secreto. En el
primero, se reconocía oficialmente la independencia texana, mientras que en el
segundo se establecía lo siguiente: “4. De
conformidad y armisticio, los límites, que serán establecidos entre México y
Tejas, no se extenderán más allá de la Río Bravo del Norte.” (Carmona, s/f)
Sin embargo,
declarada Texas como nueva nación
en 1836, el gobierno
mexicano no reconoció el límite
pretendido al sur, que lo era el río
Bravo, por lo que los texanos ofrecieron, sin éxito, cinco millones de dólares para zanjar las diferencias
e incluir en el reconocimiento de su independencia al territorio
comprendido entre los ríos Nueces y Bravo (Martínez, 2022, p. 34).
El dominio del
territorio de allende el río Bravo se mantuvo ligeramente por el Gobierno de
Tamaulipas hasta la celebración del Tratado de Guadalupe Hidalgo, suscrito para
concluir la guerra con los vecinos del norte. Su superficie se vio afectada
considerablemente, pues se convino la reducción en una tercera parte de su
suelo original al señalarse como nuevo límite
para el Estado de Texas,
originalmente establecido en el
río Nueces, al río Bravo. La extensión original de la provincia de Nuevo
Santander en la Nueva España trasladada al estado de Tamaulipas, había sido
calculada en
6,800
leguas cuadradas y quedó, por virtud del Tratado referido, en 4,450 debido a
los nuevos límites establecidos para la nación mexicana (Prieto, 1975, p. 228).
Es así como el territorio que originalmente perteneció al Estado Libre
y Soberano de las Tamaulipas sufrió
disminución territorial sin que su soberanía
fuera considerada, ya que fue pactada por la Federación sin atribuciones y sin
tomarlo en cuenta. A partir de
entonces, el territorio que hoy corresponde al estado de Tamaulipas tiene como
límite norte al estado texano —que más tarde
se convertiría en parte de Estados Unidos—,
separado por el río Bravo.
Conclusiones
El origen
del estado de Tamaulipas está en la provincia de Nuevo Santander, que inicialmente tuvo los
límites geográficos siguientes: al sur,
el río Pánuco; al norte, el río
Nueces; al este, el Golfo de México y al oeste el Bolsón de Mapimí.
Como
provincia de la Nueva España, Nuevo Santander estuvo integrada como una más a
las Provincias Internas de Oriente, en unión de Nuevo León, Coahuila y Texas.
Nuevo
Santander contó en el área norte de su territorio con una zona despoblada
comprendida entre el río Bravo y el río Nueces, que carecía de atención y, por lo
tanto, de orden, lo que
motivó que los habitantes texanos
y los indios de la región incursionaran para
robar el ganado que se encontraba en las
rancherías del área.
En la conformación de los Estados
Unidos Mexicanos se consideró
mantener ahora como entidad federativa a las coloniales Provincias Internas de
Oriente; sin embargo, previo a la aprobación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana se consideró
que la provincia de Nuevo Santander
debería considerarse como estado, variando su nombre a “de las Tamaulipas”.
El nacimiento de Tamaulipas como entidad federativa se debió a la
decisión final del segundo Congreso Constituyente, quizá por la intención de no darle tanta fortaleza
a un estado como las provincias internas
de oriente,
que
habían mostrado intenciones separatistas; sin que sea presumible que fuera por
la gestión de sus representantes, ya que Tamaulipas sólo contaba con Pedro
Paredes como constituyente.
Tamaulipas formó
parte de los primeros 17 estados de la Federación mexicana con referencia en su
Acta Constitutiva, lo que se reiteró en la Constitución de 1824, en la que
surgió el Estado de Nuevo León disgregándose de las antiguas Provincias
Internas de Oriente que quedaron integradas por las otras provincias de
Coahuila y Texas como una sola entidad.
Tamaulipas, ya como entidad federativa, tuvo que convocar
a su Congreso Constituyente, el que expidió
su Constitución el 6 de mayo de 1825.
Desde su conformación hasta la declaración de independencia texana,
pese a la parte secreta de los Tratados de Velasco, Tamaulipas mantuvo la
extensión territorial que como provincia de Nuevo Santander había tenido, esto
es, del río Pánuco al río Nueces.
Al cambiar
México del régimen federal al centralismo, Texas, al igual que Yucatán,
buscaron su independencia. Texas al declararla amplió su frontera sur hasta el
río Bravo, adueñándose de la franja entre este río y el Nueces, lo que México
no reconoció y Tamaulipas siguió ejerciendo un leve dominio sobre dicho
territorio.
Al celebrar México el tratado de Guadalupe Hidalgo,
el 2 de febrero de 1848,
con los Estados
Unidos de América,
como medio para terminar la guerra
entre ambas naciones, se determinó el límite de los Estados Unidos de América
con el noreste de México en el Río Bravo. A partir de entonces, Tamaulipas perdió
formalmente, sin haber
considerado su soberanía, parte de su
territorio quedando en su dimensión actual.
Bibliografía
Aguilar Rivera,
J. (2000). En pos de la quimera.
Reflexiones sobre el experimento constitucional atlántico. Fondo
de Cultura Económica.
Argüello, S. y Figueroa, R. (1982). El
intento de México por retener
Texas.
Fondo de Cultura
Económica.
Barragán, J. (1983). El pensamiento federalista mexicano: 1824. Universidad Autónoma del Estado
de México.
Benson, N. (2012). La diputación provincial y el federalismo mexicano. Colegio
de México.
Cárdenas García,
J. (2023). La República de Texas (1836-1845). UNAM.
Carmona Dávila, D. (Ed.). (s/f). Tratados de Velasco. Memoria
Política de México. https://memoriapoliticademexico.org/Textos/2ImpDictadura/1836TDV.h tml
David Rumsey Map Collection. (s/f). México
- Published by A. Finley Phila. [Mapa]. Recuperado el 12 de enero del 2025, de https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~490~ 60032:Mexico---Published-by-A--Finley-Phi
De la Torre Villar,
E. y García Laguardia, J. (1976) Desarrollo histórico del constitucionalismo
hispanoamericano. UNAM.
Domínguez
Rascón, A. (2017). Autonomía, Insurgencia y Oligarquía: las provincias internas
y la formación de los estados septentrionales. Historia Mexicana, 66(3), 1023–1075. https://doi.org/10.24201/hm.v66i3.3376
Estrada Michel, R. (2024).
Unión pluriprovincial y justicia de la Unión.
México, 1808-1824. En Cárdenas Gracia, J. (Coord), El
constitucionalismo de 1824. Orígenes del Estado nacional. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/editorial/obras/2387
García García, R. (1997). Tamaulipas: Historia de un Gran Estado de la república mexicana. Ediciones
Gernika, México.
González Oropeza,
M. (1995). El Federalismo, UNAM.
González
Salas, C. (1978). Miguel Ramos Arizpe.
Cumbre y camino. Manuel Porrúa.
Herrera Pérez, O. (2003).
Autonomía y decisión federalista en el proceso de creación del estado libre y soberano
de las Tamaulipas. En Vázquez,
Josefina, Z. (Coord.), El establecimiento del federalismo en México
(1821-1827). Colegio de México.
Macías, A. (1973). Génesis del
Gobierno Constitucional en México: 1808- 1820. SEP/SETENTAS.
Macías Vázquez, M. (2007). Jalisco.
En Cienfuegos Salgado,
D. (Coord.),
Historia constitucional de las entidades federativas mexicanas.
Porrúa.
Martínez Carmona, G. (2022).
Deuda externa y reconocimiento. Triangulación de intereses en el
conflicto México-Texas, 1837-1844 historia mexicana. 72(1), 7-41.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448- 65312022000300007
Mateos, A. (2023). La adaptación de un diplomático al tiempo de guerras
de independencia y revolución liberal. Luis de Onís ante el expansionismo de Estados Unidos y la
emancipación de Iberoamérica, 1809-1822. Tzintzun. Revista de Estudios Históricos, 77.
https://tzintzun.umich.mx/index.php/TZN/article/view/1347
Maus Ratz, E. (2024). Una laguna
notable. La esclavitud y el silencio constitucional. En Cárdenas García, J.
(Coord.), El constitucionalismo de 1824. Orígenes del Estado nacional.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/editorial/obras/2387
Nevado Calero, J. G. (s/f). Las
Diputaciones, vertebradoras del territorio y de la vida común, cumplen años. https://www.femp.es/sites/default/files/multimedia/cronistas_2.pdf
Osante, P. (1997). Orígenes del Nuevo Santander 1748-1772. Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/origenes
_nuevo/santander.html
Prieto, A. (1975).
Historia, Geografía y Estadística del Estado de Tamaulipas.
Librería Manuel Porrúa,
reproducción de la edición facsimilar de 1873.
Quiñones
Huízar, F. (2024). Origen del Estado mexicano. De la monarquía a la primera República Federal. En Cárdenas García, J.
(Coord.), El constitucionalismo de 1824. Orígenes del Estado nacional,
coordinador. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. https://www.te.gob.mx/editorial/obras/2387
Rocha Picazo, I. (2007). Tamaulipas. En Cienfuegos Salgado,
D. (Coord.),
Historia constitucional de las entidades
federativas mexicanas. Porrúa.
Santa María, V. (1929). Estado
General de las Fundaciones Hechas por D. José
de Escandón en la Colonia del Nuevo Santander Costa del Seno Mexicano. Tomo I. Talleres
Gráficos de la Nación.
Soberanes Fernández, J. (2013). Y Fuimos una Federación. Porrúa.
Vázquez, J. y Meyer L. (1995). México
frente a Estados Unidos (Un ensayo histórico 1776-1993). Fondo de Cultura
Económica.
Villarreal
Lozano, J. (2021) Coahuila: Semblanza histórica. Universidad Autónoma de
Coahuila.
Zorrilla,
J. (1980). Estudio de la Legislación en Tamaulipas. Universidad Autónoma
de Tamaulipas.
Zorrilla, J. (2008). Tamaulipas y la guerra
de independencia: acontecimientos, actores y escenarios. Gobierno del Estado de Tamaulipas.